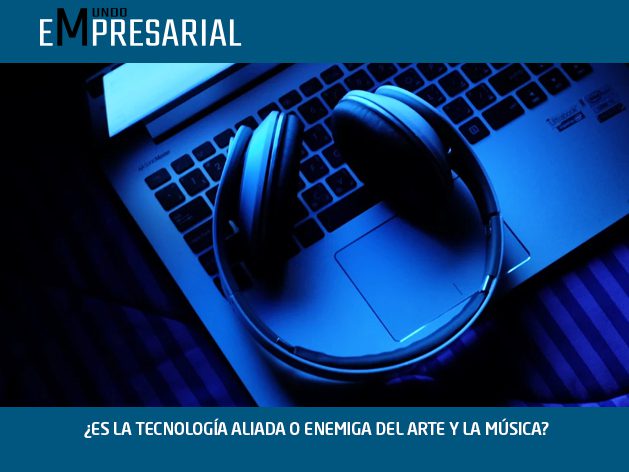La llamada inteligencia artificial está teniendo un gran impacto en la salud pública en general por su capacidad de organización, comunicación y atención en la práctica diaria de la Medicina.
Respecto a la terminología, Manuel Alfonseca Moreno, Dr. Ingeniero de Telecomunicación, licenciado en Informática y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, nos recuerda en su blog Divulgación de la Ciencia, algunas cuestiones interesantes que conviene recordar. Lo que ahora se llama inteligencia artificial es lo que siempre se había llamado informática, denominación que ha sido desplazada por el mayor impacto que causa la palabra inteligencia. La terminología Inteligencia Artificial empezó a utilizarse en 1956, en un seminario sobre computadoras, en el Dartmouth College, una universidad privada de New Hampshire, en los EE.UU, en el que se habló de programas inteligentes.
Desde entonces se definió la Inteligencia Artificial en relación a los programas de ordenador que procesan información simbólica mediante reglas empíricas o de indagación, no basadas en deducciones matemáticas exactas, sino en la acumulación de datos y experiencias. Por supuesto, Manuel Alfonseca cuestiona la adecuación de la denominación adoptada, ya que al llamarlo así surge un problema de fondo. Si lo que se pretende es conseguir una inteligencia artificial, que incluso supere a la natural, habrá que empezar por saber qué naturaleza tiene aquello que se quiere imitar e incluso superar. ¿Sabemos realmente lo que es la inteligencia natural? Es decir, la mente.
No parece adecuado comparar la inteligencia artificial con la humana, ni pensar que nuestra mente funciona como un hardware de ordenador. Simplemente, el pensamiento, la mente, no es un epifenómeno del cerebro ni equivale al cerebro. No se compone de materia, ni los chips o sus conexiones funcionan como nuestras redes neuronales. Desde el dualismo neurofisiológico y metafísico, acorde con la tradición cristiana sobre el concepto de persona, el cuerpo y alma, cerebro y mente, son realidades distintas, aunque hipostáticamente unidas en cada ser humano.
Dicho lo anterior, tradicionalmente se habla de la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte.
La llamada inteligencia artificial débil es la de los medios informáticos que está progresando y utilizamos para resolver de forma eficaz, concreta, y automática problemas que obedecen a unas rutinas ceñidas a unos algoritmos lógicos que el propio ser humano ha proporcionado a las máquinas entrenándolas para que resuelvan preguntas o atiendan a cuestiones basadas en experiencias para lo que los programas son entrenados (deep learning). No es inteligencia comparable a la humana, pues no es que las máquinas piensen por sí mismas, sino que reaccionan a lo que se les pregunta respondiendo de forma concreta, automática a unas órdenes previamente previstas por quien las diseñó.
Entre sus muchas aplicaciones las hay de gran importancia en Medicina para: ordenar grandes volúmenes de datos (crear bases de datos); buscar patrones y apoyar el diagnóstico personalizado; reconocer imágenes (radio-eco-mamografías, etc.); atender a distancia (telemedicina); asistir a la cirugía (robot-assisted surgery); etc. Además de estas aplicaciones más directas en Medicina, hay otras de interés especial en las investigaciones médicas, como puede ser: analizar datos y resolver problemas; descubrir nuevos fármacos; traducir textos; procesar textos; reconocer sonidos o la palabra hablada, sonidos, etc.
Todas estas aplicaciones suponen grandes logros y nuevos recursos, que han permitido facilitar el trabajo intelectual y manual humano, incluso de mayor precisión. En cualquier caso, las maquinas o los ordenadores no funcionan por sí mismas, ni su funcionamiento es autónomo, sino que dependen de unos algoritmos y unas experiencias previas que sus creadores les han proporcionado. Por ello, ante un campo tan sensible como es el de la salud, al final las decisiones han de ser humanas, en las aplicaciones en Medicina las ha de tomar el médico.
En cuanto a la inteligencia artificial fuerte, que sería la que algunos piensan se equipararía a la inteligencia natural humana, sigue siendo dependiente de algoritmos y de la información previa acumulada en la memoria de los ordenadores. Las maquinas no piensan por sí mismas, como un humano con todas sus capacidades y sus sentimientos. Su inteligencia no es abstracta, como la humana, sino concreta, son capaces de manejar, reconocer y coordinar datos de acuerdo con los registros acumulados previamente y de ofrecer posibles respuestas a los problemas que se le plantean. Hay muchos informáticos que niegan que la inteligencia artificial llegue nunca a ser comparable con la inteligencia natural humana y todo lo más le conceden algunas diferencias, como puede ser la gran capacidad de almacenar y relacionar los datos acumulados con mayor efectividad.
Sin embargo, los seguidores de las corrientes transhumanistas y posthumanistas piensan que llegará un momento en que se alcanzará lo que llaman un “punto de singularidad”, punto de equiparación entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Para quienes sostienen estas ideas, la batalla está en pleno auge y mientras que la inteligencia humana permanece en su estado natural, sin más avances que los propios de la acumulación de conocimientos, la inteligencia artificial progresa exponencialmente.
Sin embargo, los informáticos realistas no creen que se consiga la autonomía de pensamiento de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el ingeniero informático Jeff Hawkins, uno de los pioneros de la telefonía móvil, dice que: «los científicos del campo de la inteligencia artificial han sostenido que los computadores serán inteligentes cuando alcancen una potencia suficiente. Yo no lo creo…: los cerebros y las computadoras hacen cosas fundamentalmente diferentes».
De modo parecido opina el Dr. Ramón López Mantarás, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, quien dice que: «el gran desafío de la inteligencia artificial es dotar de sentido común a las máquinas»… Por muy sofisticadas que sean algunas inteligencias artificiales en el futuro, dentro de 100.000 o 200.000 años, serán distintas de las humanas.
La telemedicina
El Comité de Bioética de España poco antes de su última renovación en junio de 2022, emitió un informe referente al tema de los “Aspectos bioéticos de la telemedicina en el contexto de la relación clínica” [1].
La actual edad de oro de las ciencias de la salud ha posibilitado tratamientos específicos, efectivos y radicales con la proliferación de la investigación y los ensayos clínicos, que han permitido desarrollar nuevas tecnologías (la quimioterapia, las técnicas de imagen, la genómica, la edición génica, etc.), aunque el cuerpo tradicional de la profesión médica sigue siendo la relación médico-paciente en la que deben primar principios como la compasión, la escucha, el cuidado, el estímulo, el respeto a las decisiones tomadas, el acompañamiento en el proceso de la enfermedad y el soporte emocional. En cualquier caso, con el fin de atender a las necesidades del cuidado de la salud, cada vez más complejas, resulta de gran apoyo todo lo que ofrece el mundo de las llamadas TICs, las tecnologías de la informática y la comunicación. El Foro Económico Mundial habla de la cuarta revolución